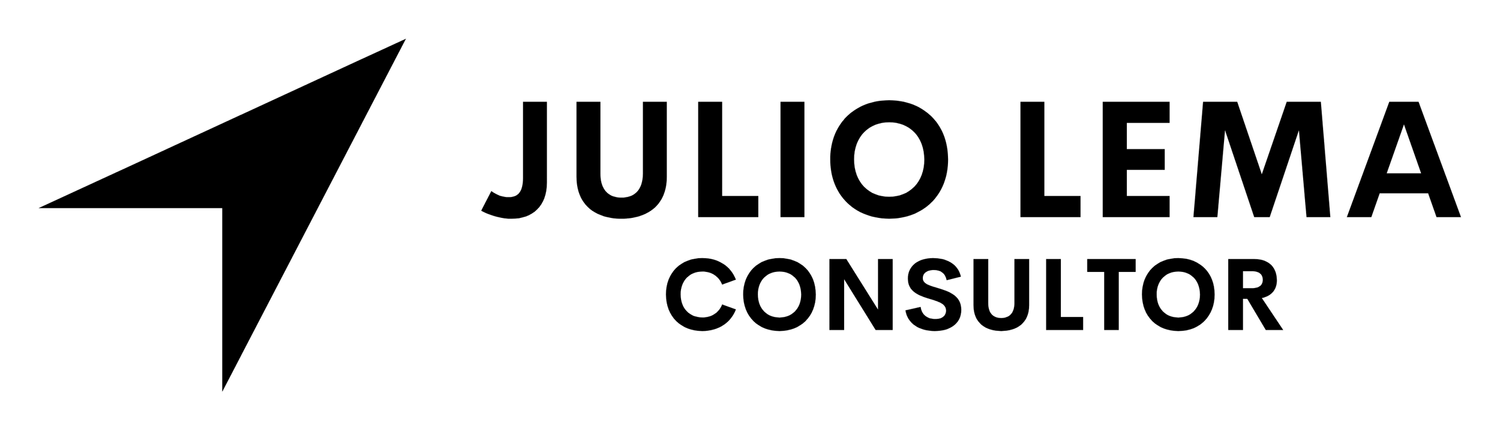Sobre la IA y su impacto en la experiencia de cliente.
La inteligencia artificial avanza, y las empresas se lanzan a adoptarla con entusiasmo. Se habla de eficiencia, de automatización, de productividad. Pero a mí me interesa otra cosa: como cliente —como usuario, como ciudadano, incluso como profesional que contrata servicios de otras empresas—, ¿qué me cambia realmente que una empresa use IA? ¿Qué gano yo?
Lo primero que hay que decir es que muchas veces no se nota. La empresa incorpora IA en procesos internos, mejora sus tiempos, automatiza tareas, y lo celebra como un gran avance. Pero si el resultado final que recibe el cliente es el mismo de antes, solo que llega un poco antes o cuesta un poco menos, ¿eso es progreso real? ¿O simplemente una mejora contable disfrazada de innovación? Si hago algo que no está a la altura (como tantos posts de blog y de Linkedin), y ahora lo hago más rápido, evidentemente no estoy creando nada de valor.
Así que la respuesta está en el objetivo por el que se adopta la IA. Hay empresas que la usan para hacer lo mismo, pero más rápido. Y otras que la usan para hacer algo distinto: ofrecer una experiencia mejor, más personalizada, más ágil, incluso más humana. Porque sí, una IA bien aplicada puede potenciar lo humano, pero una mal aplicada lo borra.
Esta diferencia es estratégica. Veo inevitable que en los próximos años aparecerá una línea divisoria bastante clara entre las empresas que aplican IA para recortar costes y las que la usan para crear valor. Las primeras optimizan lo que ya tienen. Las segundas reinventan lo que ofrecen. Las primeras se quedan con el ahorro. Las segundas lo reparten: una parte para el cliente, otra para el trabajador, otra para el accionista.
Aunque hay matices, y aquí entra un factor clave: el tipo de mercado en el que opera cada empresa. En sectores con fuerte competencia —retail, banca, telecomunicaciones—, la presión por diferenciarse obliga a usar la IA de forma creativa, orientada al cliente. No basta con ser eficiente, sino que hay que ofrecer algo mejor y si no lo haces tú, lo hará tu competidor. En estos entornos, el cliente tiene poder: puede marcharse, comparar, premiar a quien le trata mejor. Me cuesta encontrar un argumento en contra.
En cambio, en sectores con baja competencia —servicios públicos, concesiones, monopolios naturales—, los incentivos cambian. Si el cliente no puede elegir, la eficiencia se convierte en un fin en sí mismo. Se automatizan procesos no para mejorar el servicio, sino para reducir costes. Se impone la lógica del "haga usted mismo el trámite", aunque sea complejo, aunque no sepa, aunque no pueda. La IA se convierte en una capa más de distancia entre el ciudadano y la solución.
Porque no es la primera vez que pasa. Ya lo vivimos con los contestadores automáticos, las cajas de autocobro, y los mostradores de autoservicio en aeropuertos. Todas esas tecnologías prometían eficiencia, y en parte la dieron, pero también trasladaron parte del trabajo al cliente sin avisar, sin agradecer y sin compensar. Si encima fallaban —y fallaban mucho—, el resultado era frustración. Hacer cola para hablar con una máquina que no te entiende es algo que no se olvida fácilmente.
La IA puede repetir ese patrón, o puede corregirlo. La clave estará en cómo se diseñen los servicios y en qué incentivos tengan quienes los diseñan. Si el único objetivo es ahorrar, el cliente notará que lo atienden menos, aunque más deprisa. Si el objetivo es servir mejor, el cliente se sentirá acompañado, incluso cuando haya una máquina de por medio.
Pero como el mercado no se regula solo, no todo depende de las empresas. También hay un papel ineludible para el regulador, porque si dejamos la adopción de IA totalmente al mercado, lo más probable es que se prioricen los intereses de quien paga la inversión, no de quien la sufre o la usa. Así que la regulación tiene que asegurar que la eficiencia no sea una excusa para desatender, precarizar o excluir.
Eso implica varias cosas. Transparencia, para que sepamos cuándo y cómo una IA está tomando decisiones que nos afectan. Derechos, para poder impugnar esas decisiones si son injustas o inexplicables. Límites, para evitar que los algoritmos perpetúen sesgos o discriminaciones encubiertas. Incentivos, para que las empresas que usan la IA de forma responsable y centrada en el usuario no compitan en desventaja frente a quienes recortan sin miramientos. Y visión a largo plazo, para que el progreso técnico se traduzca también en progreso social.
La IA puede ser una herramienta potentísima al servicio del cliente, pero eso no ocurrirá por inercia. Tendrá que ser una elección consciente. De las empresas, del regulador y —cuando podamos— también nuestra, como clientes.
(Post escrito con la ayuda de ChatGPT)